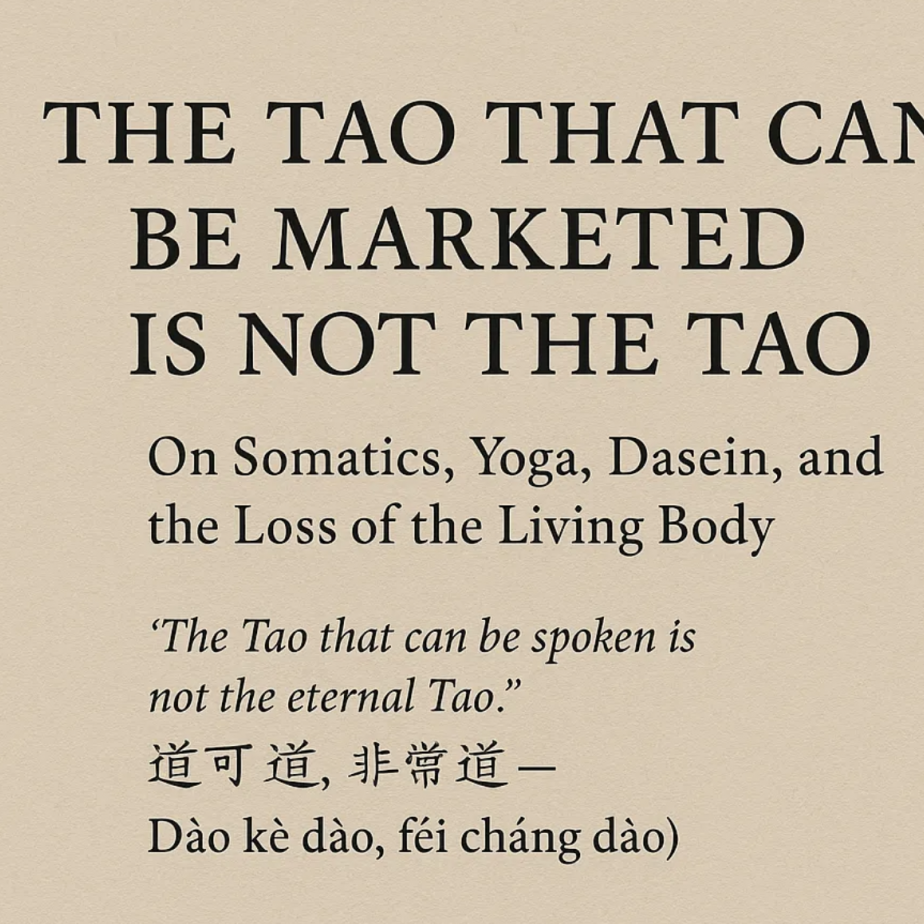El cuerpo humano no está diseñado para vivir en amenaza permanente. Nuestra biología funciona en ciclos: estrés – pausa – recuperación. El problema es que el contexto actual —geopolítico, mediático y económico— nos mantiene en alerta continua.
En 2025 la guerra ya no es una anomalía. Es un sector estratégico de la economía global. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó los 2,44 billones de dólares en 2023, el nivel más alto de la historia. Resulta inasumible que en pleno siglo XXI sigamos viendo morir a personas porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y, a pesar de las cifras, seguimos invirtiendo. Se nos pide que sigamos. Como si alimentar esta industria fuese inevitable. Como si fuera una fatalidad natural y no una decisión político-financiera.
Pero esta industria no se sustenta solo en despachos de ministros ni en acuerdos entre potencias. Se sostiene en nuestra cultura. En nuestras narrativas cotidianas. En cómo hablamos del conflicto y del otro. La guerra necesita algo más que armas: necesita cuerpos y sociedades tensas, polarizadas y anestesiadas. Necesita miedo constante, porque sin miedo no hay narrativa que legitime el gasto, ni la preparación, ni la agresión.
La filósofa Hannah Arendt lo explicó con precisión al analizar los sistemas totalitarios: el mal moderno se vuelve posible cuando las personas dejan de pensar y dejan de sentir. Cuando se habitúan. Cuando se desconectan de sí mismas y de los demás. Cuando se paralizan y normalizan lo intolerable. Y hoy esa desconexión no solo se produce en el plano moral o político, se produce en el cuerpo.
"La guerra necesita algo más que armas: necesita cuerpos y sociedades tensas, polarizadas y anestesiadas"
Esto es importante decirlo con claridad: el cuerpo humano no está diseñado para vivir en amenaza permanente. Nuestra biología funciona en ciclos: estrés – pausa – recuperación. El problema es que el contexto actual —geopolítico, mediático y económico— nos mantiene en alerta continua. No hay descanso. No hay silencio. No hay lugar para metabolizar.
La neurociencia contemporánea lo demuestra: cuando el sistema nervioso opera en hipervigilancia crónica, la capacidad de pensamiento crítico se reduce. El cerebro, literalmente, dedica menos recursos a la complejidad y más a la defensa. Y así se debilita la democracia desde dentro, porque la democracia exige pensamiento complejo, matices, conversación.
En este contexto, la economía del miedo se instala también en lo micro. Se cuela en nuestros barrios, en nuestras familias, en las conversaciones de sobremesa. La figura del enemigo penetra en la vida cotidiana. El «otro» deja de ser vecino para convertirse en amenaza abstracta. Y esa desconfianza pequeña —esa micro fractura— es exactamente el combustible que necesitan las macro estructuras de conflicto para seguir justificando su propia existencia.
Esto explica por qué no basta con mirar Gaza, Sudán, Yemen o Ucrania solo como puntos críticos del mapa. El mapa está fuera, pero el terreno de cultivo está dentro. La guerra se construye con nuestros cuerpos y nuestras reacciones. Se fabrica cuando dejamos de sentir. Se amplifica cuando perdemos sensibilidad. Porque sin cuerpos regulados no hay ciudadanos capaces de dialogar, de disentir sin destruir, de sostener complejidad.
Esto no significa negar el conflicto. El conflicto forma parte de la vida. De hecho, la salud —individual y colectiva— no consiste en ausencia de conflicto, sino en cómo gestionamos el conflicto. La antropóloga Margaret Mead lo dijo con claridad: la guerra no es inevitable, es una invención humana. Es un diseño cultural. Y lo que se diseña se puede rediseñar.
Por eso es urgente dejar de ridiculizar la educación para la paz como si fuera ingenuidad o «buenismo». No se trata de enseñar a ser blandos. Se trata de entrenar habilidades para sostener desacuerdos sin caer en el odio. Se trata de una condición necesaria para que la democracia funcione.
Porque lo contrario —el miedo normalizado, la tensión constante, la respuesta instintiva— es la materia prima de la violencia organizada. Es el caldo de cultivo que permite que la industria de la guerra sea estable y creciente. Si somos fáciles de dividir, seremos fáciles de movilizar contra el otro. Si dejamos de sentir, dejamos de pensar. Y si dejamos de pensar, cualquier relato puede sernos impuesto.
"Si somos fáciles de dividir, seremos fáciles de movilizar contra el otro"
Curiosamente, mientras tanto, el modelo cultural del cuerpo hoy glorifica justo lo contrario de lo que necesitamos: cuerpos duros, tensos, hiperdefinidos. El fitness convertido en rendimiento y estética militarizada. El canon de belleza como imagen de contracción. El cuerpo como armadura. Es una metáfora, sí, pero quizá no estoy tan desencaminada: me dedico al cuerpo y veo cada día cómo esa estética —aparentemente saludable— produce más endurecimiento que sensibilidad. Es la biopolítica contemporánea: cuerpos preparados para la defensa, no para el vínculo.
Si queremos sociedades capaces de pensamiento crítico, necesitamos cuerpos que puedan sentir. Y si queremos que la democracia sobreviva, necesitamos entrenar otra musculatura. Y esta vez no hablo en metáfora: necesitamos la musculatura real de la regulación somática, de la pausa, de la escucha, de sostener desacuerdo sin destruir.
Porque el negocio del miedo se alimenta en casa, no solo en los despachos.
Bibiana Badenes es fisioterapeuta, experta en inteligencia corporal y movimiento consciente, autora y directora de Kinesis.
Tenga en cuenta: Las opiniones expresadas en las publicaciones del blog son exclusivamente las del autor, no las de ISMETA como organización.
This article was originally published at https://ethic.es/anatomia-sociedad-anestesiada.
ENGLISH TRANSLATION BELOW:
Somatic Anatomy of an Anesthetized Society
War happens out there; indifference is manufactured here, on the sofa.
By Bibiana Badenes, Director of Kinesis, Benicàssim.
In 2025, war is no longer an anomaly. It is a strategic sector of the global economy. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), global military spending reached 2.44 trillion dollars in 2023, the highest level in history. It is unacceptable that in the twenty-first century we continue to watch people die because we are unable to reach agreements. And despite the figures, we keep investing. We are asked to continue. As if feeding this industry were inevitable. As if it were a natural fatality rather than a political-financial decision.
But this industry is not sustained only in ministers’ offices or in agreements between powers. It is sustained in our culture. In our everyday narratives. In how we speak about conflict and about the other. War needs more than weapons: it needs tense, polarized and anesthetized bodies and societies. It needs constant fear, because without fear there is no narrative that legitimizes spending, nor preparation, nor aggression.
The philosopher Hannah Arendt explained this precisely when analyzing totalitarian systems: modern evil becomes possible when people stop thinking and stop feeling. When they become accustomed. When they disconnect from themselves and from others. When they become paralyzed and normalize what is intolerable.
And today this disconnection does not occur only on the moral or political plane; it occurs in the body.
This is important to state clearly: the human body is not designed to live under permanent threat. Our biology works in cycles: stress – pause – recovery. The problem is that the current context — geopolitical, media-driven and economic — keeps us in continuous alert. There is no rest. There is no silence. There is no place to metabolize.
Contemporary neuroscience shows it: when the nervous system operates in chronic hypervigilance, the capacity for critical thinking is reduced. The brain, literally, devotes fewer resources to complexity and more to defense. And thus democracy is weakened from within, because democracy requires complex thinking, nuance, conversation.
In this context, the economy of fear also installs itself in the micro. It seeps into our neighborhoods, into our families, into after-dinner conversations. The figure of the enemy penetrates everyday life. The “other” ceases to be a neighbor and becomes an abstract threat. And that small distrust — that micro-fracture — is exactly the fuel that the macro-structures of conflict need to keep justifying their own existence.
This explains why it is not enough to look at Gaza, Sudan, Yemen or Ukraine only as critical points on the map. The map is outside, but the fertile ground is inside. War is built with our bodies and our reactions. It is manufactured when we stop feeling. It is amplified when we lose sensitivity. Because without regulated bodies there are no citizens capable of dialoguing, of disagreeing without destroying, of sustaining complexity.
This does not mean denying conflict. Conflict is part of life. In fact, health — individual and collective — does not consist in the absence of conflict, but in how we manage conflict. The anthropologist Margaret Mead said it clearly: war is not inevitable, it is a human invention. It is a cultural design. And what is designed can be redesigned.
For this reason it is urgent to stop ridiculing education for peace as if it were naïveté or “do-goodism.” It is not about teaching people to be soft. It is about training skills to hold disagreement without falling into hatred. It is a necessary condition for democracy to function.
Because the opposite — normalized fear, constant tension, instinctive response — is the raw material of organized violence. It is the breeding ground that allows the war industry to be stable and growing. If we are easy to divide, we will be easy to mobilize against the other. If we stop feeling, we stop thinking. And if we stop thinking, any narrative can be imposed on us.
Curiously, meanwhile, today’s cultural model of the body glorifies precisely the opposite of what we need: hard, tense, hyper-defined bodies. Fitness turned into performance and militarized aesthetics. The beauty canon as an image of contraction. The body as armor. It is a metaphor, yes, but perhaps I am not so far off: I work with the body and I see every day how that — apparently healthy — aesthetic produces more hardening than sensitivity. This is contemporary biopolitics: bodies prepared for defense, not for connection.
If we want societies capable of critical thinking, we need bodies that can feel. And if we want democracy to survive, we need to train another kind of musculature. And this time I am not speaking metaphorically: we need the real musculature of somatic regulation, of pause, of listening, of holding disagreement without destroying.
Because the business of fear is fed at home, not only in offices.
Badenes, B. (2024). Inteligencia Corporal: descubre el poder del movimiento consciente. RBA. www.bibianabadenes.com
Please note: The views expressed in Blog posts are that of the author alone, not ISMETA as an organization.